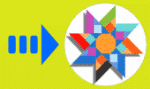Un viaje al corazón de las tinieblas
18 September 2021
por Rodrigo Briones
Esa mañana, como todos los días al llegar a la radio, me senté frente al computador para recopilar los titulares de los diarios de Latinoamérica para nuestro programa de las 11,00. La noticia me llegó primero por el técnico operador quien, antes de salir de la casa, estaba viendo el canal de noticias.
Por teléfono me dijo “parece que un avión ha chocado en Nueva York contra las torres”. Le dije que ya había visto la noticia de una avioneta y entonces pensé que se había confundido. En aquella mañana del 11 de setiembre de 2001 antes del ataque que se vio cuando dos aviones Boeing 767 se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, en efecto una Cesna había chocado con un balcón de un edificio en La Florida.
En pánico me dijo que no, que este era un avión de línea, que en serio eran las gemelas. Entonces le dije que se viniera rápido a la radio. Mientras terminaba de hablar caminé rumbo a la redacción del diario, donde estaba el televisor que usábamos en el estudio. Quienes trabajaban en la redacción en la tarde se lo habían llevado para ver un partido. Encendí la tele y nos agolpamos a mirar lo que no podíamos creer. Las agencias de noticias balbuceaban que se trataba de un acto deliberado, un ataque terrorista en suelo estadounidense. El shock fue absoluto.
Estábamos allí, inmoviles como rocas mirando como desde un tremendo agujero en el costado de una de las torres del World Trade Centre salía humo negro. Desazón, dolor, incredulidad, sorpresa. Los ojazos del director del diario, siempre con un par de hojas de papel en la mano, me hicieron un gesto. Fuimos a sentarnos a su escritorio, pero antes de llegar otro avión se estrelló contra la torre sur. Hubo gritos de quienes se habían quedado mirando la pantalla, era hipnótica. No pudimos hablar, no había espacio para palabras en ese momento.
Un cierto caos, plagado de incertidumbre, campeaba por la redacción del diario. Tenía que preparar el programa, pero no podía ser como el de todos los días. Buscamos las tapas de los diarios como siempre lo hacíamos y ya los portales de noticias estaban inundados por el ataque en Nueva York.
Volví a la redacción buscando en los cables de la agencia española EFE algo, lo que no podían decirme. El director me llamó apenas traspasé la puerta. ¿Tendríamos que ir a Manhattan? me dijo preguntándome y arqueando las cejas, él sabía que cual sería mi respuesta.
Son pocos esos momentos en la vida, cuando uno sabe que tiene que seguir el impulso de la profesión, de la tarea que eligió como modo de vida. El estar en el centro de la atención, y poder contarlo, pesa más que la cara del hijo preguntando a donde vas papá o de mi compañera que seguramente querría ir, si es que no hubiera elegido ser madre.
Dije que sí.
Dividimos las tareas, yo le llamaría al editor para que autorice el gasto, el conseguiría un auto, hablaria con la encargada de distribución del periódico y convencerla para que nos lleve. Me hice cargo del diseño e impresión de las credenciales, siempre postergadas. El pasaría por las oficinas centrales y compraría los dólares americanos que nos harían falta.
Me despedí en el diario de mi compañera, me abrazó con cariño y recién veinte años después puedo darme cuenta de que me dijo “está bien, andá nomás, no te preocupés, nosotros vamos a estar bien. Andá, es lo que tenés que hacer” mientras que con la fuerza del abrazo me estaba pidiendo que me quede.
Pasé por la imprenta para hacerme de las credenciales y desde esa esquina de Toronto nos fuimos a Manhattan. Eran cerca de las dos de la tarde.
Así, hace veinte años atrás cuatro periodistas salimos de Toronto sentados en un auto que nos dejó en Nueva York. Habíamos visto las imágenes en la tele desde poco antes de las 9,00 de la mañana. Las torres Gemelas, símbolo del poder de Occidente estaban hechas añicos, convertidas en una pila humeante de escombros. Teníamos que estar allí, dar cobertura a ese suceso, intuíamos que cambiaría el mundo que conocíamos. Era la primera vez que el suelo de los Estados Unidos de Norteamérica sentía el peso ominoso de un acto de guerra. Al menos es lo que se afirmó periodísticamente; hubo otros ataques, pero eso es otra historia.
Mas de catorce horas nos demoró ese viaje, que de paseo no es más de 8 o 9 horas con tráfico lento. Perdimos cinco horas en la frontera, agentes de inmigración, temidos integrantes de la ICE (Immigration and Customs Enforcement) estaban susceptibles, como sin brujula y con los nervios alterados. Nos dijeron que bajáramos del auto, nos llevaron a una oficina con una sola ventana que daba a un escritorio en el que no había nadie. Sin poder salir y ninguna persona que diera una respuesta. Después supimos que fue para ganar el tiempo que perdíamos para revisar el auto como si viniera cargado de… vaya a saber qué peligroso cargamento. Había comenzado la paranoia feroz que en pocos días dominaría a la comunidad toda.
Las pocas cosas que habíamos llevado estaban todas revueltas en el asiento y en el baúl del auto. Subimos, con fastidios y tambien inseguridad. Se decidió parar para comer algo. Era un restaurante de ruta a la salida de un pueblo rural del estado de Nueva York, el salón estaba repleto de gente que miraba la pantalla y comían como autómatas. En cuanto entramos se hizo silencio. Ahora éramos el centro de atención, nos siguieron con la mirada hasta que nos sentamos. Comimos a las apuradas y antes de meternos de nuevo en la ruta, pasamos a cargar nafta. Aproveche para ir al baño. En la salida del complejo de servicios en la ruta, dos muchachos rezaban contra la pared, balanceándose ajenos a lo que sucedía alrededor. No era todavía Rosh Hashanah, faltaban unos días, pero los muchachos eran judíos. A lo mejor intuían lo que se estaba gestando.
Era la primera vez en la historia de toda esa gente, que sentían el inmenso peso de la inseguridad de una guerra. El sorpresivo ataque sobre Nueva York y Washington, los cuatro aviones involucrados con decenas de quienes viajaban se habían transformado en proyectiles en manos de secuestradores, generaron un caos que se expandía lenta pero inexorable por la superficie de la vida calma de la gente común, como cuando uno arroja una piedra al centro de un lago. El desconcierto se apoderaba de la ciudadania en cada paraje a medida que las imágenes de la tele se fundían en la memoria.
El resto del viaje lo hicimos sin hablar casi. Hacia dónde íbamos y qué nos encontraríamos era una incógnita difícil de responder. El ruido metalico del motor, el impacto del viento en la estructura del auto, el golpeteo arrítmico de las ruedas sobre la ruta no alteraba la sólida concentración en las propias elucubraciones.
La imagen sobrecogedora de ver la ciudad desde el otro lado del río Hudson nos puso de frente con el sentido del viaje. Era alrededor de las 4 de la mañana, la noche se iluminaba con la columna de humo blanco saliendo de una esquina en el sur de Manhattan. Allí había dos torres de cemento y hierro mostrándose al mundo, ahora solo era humo blanco iluminando el cielo de Nueva York.
Cruzamos el río y fuimos directo a estacionar el auto lo más cerca posible, nos tocaría caminar por las calles de una ciudad que no parecía dormir. Desde el Washington Square Park fuimos caminando por la Sexta avenida. Al final de esa calle estaba el World Trade Centre. Al llegar a Canal Street ya no se podía pasar. Vallas de la policía impedían llegar más allá. Ese fue el limite para las personas curiosas. Intentamos explicar al policía que éramos periodistas, mostrando las credenciales de tinta fresca que colgaban de nuestro cuello. No se puede pasar, vayan hasta West Street, ese es el acceso. Hacia allá nos dirigimos, pero en la próxima esquina no había policía de guardia, levantamos la cinta y nos internamos en un escenario de película de zombis.
Era mi primera vez en la Gran Manzana, no sabía por dónde estaba caminando, pregunté y alguien me dijo esto es Tribeca, que sonó a nada conocido en mi cabeza. Íbamos por un callejón, la parte de atrás de restaurantes elegantes, ahora vacíos. Una rata blanca inmensa cruzó la calle, le faltaba una pata delantera, pero se las arregló para pararse en medio de la calle, girar la cabeza y mirarnos desafiante. Esta ciudad ahora es nuestra, pareció que nos decía. Y siguió su marcha bamboleante en tres patas.
A medida que nos acercábamos más al sur, el polvo en el piso era más que solo la suela del zapato. No había huellas previas, éramos quienes caminabamos por primera vez alli.
El fotógrafo me pidió que le acompañe y retomamos el rumbo por la calle por la que nos habían impedido pasar, era el camino más recto a las ruinas humeantes, él quería tener la foto más cercana, como las que después se verían en todos los medios del mundo abonados a los servicios fotográficos de la agencia EFE.
La calle por la que íbamos, más ancha, tenía autos estacionados, diría que más bien dejados allí, para salir corriendo del horror de las torres cayendo. Todos los autos grises, todo era gris, las veredas, la calle. Las marquesinas y las vidrieras de los negocios. Los simples y los elegantes. Todo gris. Toqué el polvo depositado sobre un auto, parecía talco rugoso. El director me reprendió. Cómo se te ocurre tocar eso, son cenizas en las que están también las de quienes murieron en el incendio de las torres.
Ya estábamos cerca, cuando el viento despejaba el humo, se podía ver en la cima de escombros, unas puntas desnudas de hierro apuntando al cielo. Eran los restos del armazón de acero desprovisto de toda cobertura, el esqueleto del complejo de edificios que esa mañana había caído desde su majestuosidad.
El fotógrafo fue más cerca aún. Se montó sobre algo que le dio el ángulo perfecto. Tuvo su foto, pero también la reprimenda de un policía que lo trajo hasta donde estábamos y que no entendía como habíamos llegado hasta ahí. Mostramos nuestras credenciales y nos dijo que la gente de la prensa estaba en la calle West. Nos indicó con el brazo el destino a seguir. Caminamos dos cuadras por la calle Chambers, y llegamos a la parafernalia que hemos visto tantas veces en el cine. Donde termina la realidad y empieza la ficción. O viceversa.
A un costado de la calle, los puestos de los canales de televisión, con el fondo de pantalla mostrando el rumbo donde estaban las ruinas, que no se podían ver. Para allá decían quienes estaban frente a la cámara y giraban el cuerpo a medias y extendian el brazo derecho, como para que se viera nada más que el negro de la noche. Al mismo tiempo, haciendo lo mismo. Era una danza con una coreografía perfecta. Tolditos blancos, verdes, livianos, impermeables siempre. Gazebos de 10 pies por 10 pies a menos de 100 dólares en WalMart. No se mostraba lo real al público, pero las cadenas de televisión tenían que estar lo más cerca posible. Esa es la misión de quien ejerce el periodismo.
¿Habíamos viajado más de 800 kilómetros para llegar hasta una calle al costado del Río Hudson y quedarnos allí? No. Decidimos seguir nuestro camino para llegar lo más cerca posible o hasta que ya no pudiéramos más. Ya veríamos.
Del otro lado de la calle, con las espaldas al río y en puestos perfectamente alineados, como si fuera un paseo por una feria, se ofrecía a quienes iban a trabajar entre los escombros, a quienes hacian tareas de rescate, las personas integrantes de los cuerpos de bomberos que venian de todas las estaciones de la ciudad. Todo lo que les pudiera hacer falta: una maza, un casco de seguridad, guantes de trabajo. Un puesto de Mc Donald regalaba una hamburguesa y un vaso de gaseosa, gracias le dije a la señora que me recordó a la abuela de una amiga, una delgada y arrugada jubilada haciendo sus horas de voluntariado. Botellas de agua, muchas. Todo gratis, para el que lo necesitara. Cargamos con un par de botellas cada uno.
Aun no salía el sol, era de noche y el aire fresco del río se nos colaba por entre las ropas del fin del verano. Caminamos un poco más allá de las tiendas de feria. Un cartel luminoso de martillos neumáticos ubicado en el costado del kiosco de máquinas nos daba una pálida luz mostrando el camino. Un policía nos dejó pasar, tal vez creyendo que si estábamos allí, y caminando con desicion, seguramente teníamos una misión autorizada e importante. No preguntó, no respondimos. En la calle había mucha ceniza, pero también restos de ladrillos, pedazos de cemento. En el borde de lo que había sido la vereda, un río de agua se perdía en el desagüe. Y un penetrante olor, lo que pisábamos flotaba en el aire, y lo respirábamos. No nos dimos cuenta hasta más tarde, cuando llegamos a dormir un par de horas en el hotel.
A poco de andar divisamos una estructura que nos impedía la visión, nos cortaba por la mitad la imagen de la columna de humo blanca iluminada “a giorno” con los reflectores de los grupos de rescatistas. El suministro de energía eléctrica en ese sector de la ciudad se había cortado, el humo blanco era un faro que nos guiaba en medio de la cerrazón de la noche y la neblina. Alguien reconoció la pasarela que cruza la calle y se transformó en quien nos guio hasta la puerta. Subimos a tientas por la escalera. A cada paso que dábamos era más presente el polvo, la neblina más densa, la oscuridad más profunda y la incertidumbre mayor. Llegamos al final de la escalera y allí estaba el paso sobre la calle. Un lugar de uso cotidiano para quienes trabajaban en la zona, un mirador para el turismo, un paso seguro por la ancha avenida que corre paralela al Hudson.
Ahora estaba en penumbras, por unos largos ventanucos que iban de piso a techo se colaba la luminosidad brumosa del exterior. Desde allí no se podía ver más que un juego de sombras y manchas del humo blanco. El final del túnel estaba clausurado por escombros. No quisimos saber por qué. Lo mejor que hicimos fue volver a la calle bajando las mismas escaleras.
No fuimos muy lejos, de pronto se hizo muy evidente que había una cerca que cerraba la calle de lado a lado. Detrás había filas y filas de estanterías dispuestas en paralelo en medio de la calle. Por entre los estantes y las manchas oscuras que divisábamos pudimos ver la base del derrumbe, con una muchedumbre de rescatistas yendo y viniendo iluminados por inmensos reflectores. La imagen se aparecía y desaparecía mecida por la bruma, el humo, el vapor, las cenizas y la noche.
De repente un vozarrón nos detuvo: “Stop! If you cross that line, I can shoot you!”.
Entendimos claramente lo que dijo, porque lo decía un militar con gorra y gesto de guerra. Estaba cubierto con una capa con la que pretendía mantenerse aislado del horror que flotaba a su alrededor y de ella sobresalía algún tipo de arma muy grande que nos apuntaba directamente. El militar sacó una linterna que dio luz al lugar y nos iluminó directo al rostro, todo levantamos las manos, yo dejé caer muy suavemente el trípode del fotógrafo que me tocaba cargar. No moví mi cara para confirmar su gesto de disgusto.
Quedamos cuatro con las manos alzadas en términos de rendición incondicional, dizque mostrando las credenciales. Hubo un tiempo para acomodar la visión a la luz. Mientras alguien le explicaba nuestra razón allí, pudimos distinguir bolsas negras en los más de dos metros de altura de las filas de estantes. Estábamos en el peor lugar en esa noche, la morgue improvisada que guardaba a las víctimas del ataque. Nos indicó volver hasta la zona reservada a periodistas y trabó con una barra de metal el improvisado portón de la cerca.
La luz se apagó, ya no había más que hacer allí. Salimos caminando pesadamente. Cruzamos al policía que nos había franqueado el paso, descuidadamente, a mitad del camino de ida. Habría sido alertado de nuestra incursión, así que con tono de pocos amigos nos dijo que no podíamos estar allí, que teníamos que pedir un permiso en el departamento de policía, sólo de esa forma podríamos estar como las cadenas de TV, pero sólo hasta ese punto. No mas allá de donde estaba él.
Desandamos el camino hasta el auto. Miramos con pudor las fotos reclamando por personas desaparecidas que la gente empezaba a poner en una cerca que rodeaba el Arco del Triunfo, esa inmensa mole de mármol blanco en el centro del Washington Square Park. Reconocimos nombres hispanos, muchos de ellos de quienes trabajaban en las torres. Estaban desaparecidas. Algunas de esa personas nunca volvieron, quedaron en las bolsas negras.
En el hotel todo parecía distinto al mundo exterior. Sillones cómodos, camas de sábanas blancas, la tenue luz de la habitación me permitía reconocer todo el mobiliario. Me di cuenta que caminaba por la alfombra dejando una huella blanca. Me saqué los zapatos y al mirarme en el espejo descubrí que todo en mí era solamente una mancha grisácea, el pelo y la barba, la piel, la chaqueta, la camisa, el pantalón. Y los ojos enrojecidos abiertos desmesuradamente, buscando el sentido de lo que habíamos encontrado al final del viaje desde Toronto.
Dejé que la ducha lavara las cenizas. Estuve un rato bajo el agua tratando de borrar de mi piel lo que no podía de mi memoria. Metí toda la ropa en una bolsa intentando guardar allí también las lágrimas. Desperté antes del mediodía del 12. Fuimos a buscar las credenciales en la Policía, hicimos la fila prolijamente, hablamos con periodistas de Alemania, de Francia y tambien de Brasil. Alli estábamos tratando de obtener el pasaporte que nos podría llevar como máximo a mirar la reja de la morgue de lejos. Cuando ya no era posible llegar al lugar, fueron llamando de a una persona a la vez y nos dieron un cartón amarillo desvaído. Era de noche y habíamos perdido todo un día. En la mañana del 13 volvimos a caminar por las calles de Tribeca, encontramos algunas personas tratando de recuperar lo imposible, la vida normal se había derrumbado. En una esquina un grupo de trabajadores de una cocina esperaban que se abriera el lugar. “Si no vengo al trabajo hoy, no puedo pagar la pieza”, me dijo uno de ellos. Un latino que esperaba encontrar a su cuate, a su pata, a su aparcero, a su cumpa, a su compinche, a su amiga, a su comadre, a su pana, a su camarada, a su compañera… que era una persona desaparecida en el ataque a las Torres Gemelas. Para él como para la mayoría de los integrantes de esas familias afectadas y las personas amigas de los más de 3000 que murieron en el ataque terrorista, las explicaciones, las retaliaciones, los análisis geopolíticos no alcanzan para mitigar el horror de lo inesperado.
Cuando emprendimos el regreso a Toronto, en el Congreso en Washington se votaba el inicio de las acciones bélicas necesarias para encontrar a terroristas que perpetraron el ataque, a quienes les ayudaron en cualquier modo, estuvieran donde estuvieren. Casi veinte años después, las fuerzas de la OTAN se retiraron de Afganistán con imágenes casi idénticas a las de un techo de Saigón en 1975. En ese punto quedó en evidencia la inutilidad de tantas muertes y tanto horror, aquí y allá. No hay respuesta para nadie, porque lo inhumano no puede ser entendido como un acto de humanidad.
Toronto 11 de septiembre 2021